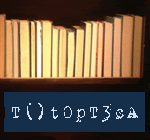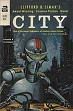Frío húmedo

Despertó esa noche. Sintió en el aire el calor seco y el olor del sudor propio. Su piel era resbalosa a causa de la emanación constante del agua que insistía en la evacuación. Como en un acto reflejo, metió sus manos bajo la camisa y pasó su palma para limpiarse un poco. Algunas manchas en la tela delataban el calor instantáneo y persistente que lo hicieron abrir los ojos.
Se acercó a la ventana y pudo ver cómo una nube de bruma cubría los pisos altos de los edificios. Afuera hacía frío, una llovizna lenta caía sobre la cancha que, vacía de gritos, reflejaba las luces de los postes. Nada parecía explicar ese aire enrarecido de la habitación, el calor girando de pared a pared que, seguro, mantenía ese microclima que empañaba el vidrio. Buscó un cigarrillo para comprobar cómo el humo no buscaba salidas, sino que se obstinaba en chocar contra las esquinas para regresar con más fuerza y velar la visión de las cosas que tenía. Asaltó con cansancio los bolsillos de su pantalón y con ansiedad los de su chaqueta. Nada para fumar. Una cajetilla vacía y dos billetes arrugados lo abatieron. No tuvo ánimo suficiente para intentar una exploración completa de la habitación. Se quedó sentado en el doblez de las cobijas con su ropa mojada y los dedos intranquilos. Dos minutos de silencio le permitieron escuchar un zumbido estrecho. Una luz roja parpadeaba. El sonido monótono del computador aumentó a medida que el ruido exterior se apagaba. Por momentos se hizo insoportable.
Ya no sólo era el aire el que tenía esa manía centrípeta: el sonido y los recuerdos eran atraídos hacia ese centro que era él. Ninguna fuerza exterior mantenía la tensión de la noche, todo se abalanzaba con fuerza golpeándolo, gastándolo. Se movió un par de veces. Caminó hacia el lugar donde estaban sus discos, prendió y apagó la luz de la lámpara que iluminaba el experimento de la plantita en algodón; pero inevitablemente volvió a su cama. El centro seguía siendo él. La alfombra se tragaba el sonido de sus pisadas, los discos se rehusaban a salir de sus cajas. Por más que se moviera, sentía con precisión los golpes de los recuerdos, como si las gotas de sudor entraran a su cuerpo por los poros en lugar de salir. El aire húmedo destruía a intervalos regulares su cuerpo, convirtiéndolo en un trozo de carne a punto de podrirse. Cansado de la lucha perdida contra una historia que lo aplastaba, decidió salir.
Un pantalón grueso sobre su pijama y una chaqueta que tapara el sudor. Recordó el viejo que vendía cigarrillos a los taxistas que buscaban conversación en la madrugada, excusa perfecta para evadirse. Bastó que pusiera un pie fuera de su cuarto para que el aire se enfriara y los sonidos volvieran. Los zapatos chillaban al tocar el piso, la madera gritaba presionada bajo el peso. Esperaba un momento a cada paso que daba, como si la inmovilidad opacara el estruendo. No quería despertar a sus padres. Es ridículo, pensó. Aún vivía con sus padres, pero ya no podía correr a su cama para decirles que el aire lo ahogaba o que el silencio era ensordecedor. Demasiado viejo para eso, pero era cierto. Nunca logró esconder los miedos de la infancia y ahora llegaban con más fuerza: estaban instalados desde hacía mucho y no querían incomodarse en su nicho.
Mantuvo la perilla de la puerta girada para no duplicar al oxido delator. Salió de casa manteniendo la respiración. Una vez afuera, vació sus pulmones y el aire se transformó en un vaho que trepó por la pared hasta disolverse en el cielo de la noche. Caminó hacia la cancha para encontrar al viejo de los cigarrillos. Cuando cruzaba las líneas amarillas que marcaban el centro, se pensó a sí mismo viéndose desde la ventana. Resistió la tentación de volver la mirada y buscar la luz encendida. En medio del reflejo de las luces, un viento frío lo empujó hacia atrás. Se apuntó bien y evitó dar un paso atrás. El silencio volvió. Cada vez más denso, cortaba el vaho que salía de su boca. Metió las manos a los bolsillos de su chaqueta. Al fondo, un cigarrillo se arqueaba hasta casi romperse. Con tres dedos lo puso de nuevo recto y lo encendió. Ya no necesitaba al viejo, pero estaba ahí: en medio de la cancha mojada, con las luces reflejantes en el piso, con la ventana espiando su espalda. Enfocó su mirada en el horizonte y vio una señal de tránsito. Una flecha que se doblaba hacia la derecha lo invitaba a moverse. Una nueva ráfaga helada lo empujó. Esta vez costó más no dar el paso atrás. Lo único que lo mantuvo quieto fue la imagen de la flecha, la invitación aceptada.
Caminó hasta la señal seguro de que encontraría una nueva flecha que lo instigaría a seguir, a transitar, a deambular. A mitad de camino recordó el computador encendido, el ventilador trabajando, la luz intermitente. Sintió deseos de volver, de imaginarse en la cancha desde la ventana. Reconstruirse desde su casa como si fuera un fantasma. Apagar el sonido de la máquina y ser de nuevo el centro. La ráfaga volvió. Gritó contra el viento, inclinó su cuerpo y caminó seguro hasta la señal. Se imaginó en la ventana: un fantasma sentado sobre el doblez de la cama. No volvió la vista. Llegó hasta la señal y observó tres nuevas invitaciones. Una en cada esquina. Decidió. Supo que no volvería. Un temblor helado le recorrió la espalda. Sintió en el aire el frío seco y el olor del sudor propio. Como en un acto reflejo, metió sus manos bajo la camisa y pasó su palma para limpiarse un poco. Esa noche, despertó.